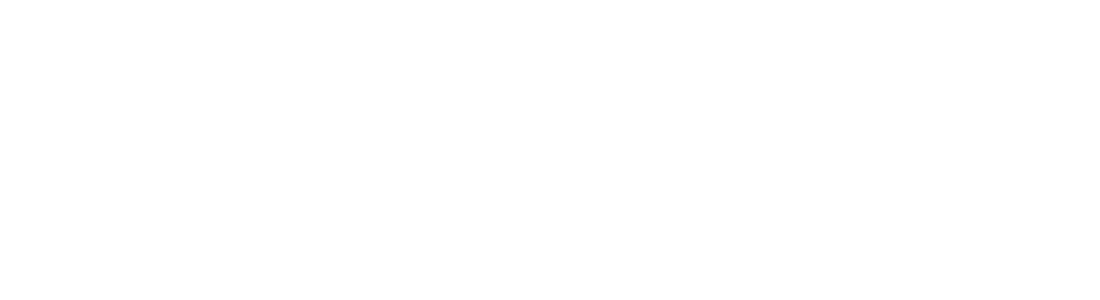Como periodista, me gano la vida hablando con extraños y me encanta el desafío de ganarme su confianza; sin embargo, debo confesar algo: aunque llevo ocho años felizmente casado, hasta hace seis meses se me podía etiquetar de ser el típico marido desatento.
No digo que mi mujer y yo nunca tuviéramos conversaciones agradables, pero más a menudo de lo que estoy dispuesto a reconocer, yo no hacía más que asentir con la cabeza cuando debía. Era de los tipos que, cuando la mujer pregunta “¿Oíste lo que acabo de decir?”, replican a la defensiva “¡Claro que sí!”
En enero de 2013 empecé a quedarme afónico con frecuencia. Los médicos dijeron que me tenían que operar para evitar una lesión permanente de la laringe. Tendría que pasar las primeras semanas de convalecencia en total silencio.
A las dos horas de la operación no pude contener las lágrimas cuando mi hijo de dos años se quedó atónito en la sala de recuperación porque yo no le respondía. Quería hablar, pero no podía. Por suerte, me había grabado leyendo en voz alta algunos de sus cuentos favoritos, lo cual me vendría muy bien esas semanas.
Al volver a casa ya había aceptado mi silencio con la serenidad de un monje zen. No tardé en notar otro “efecto secundario”: cuando mi mujer me hablaba para animarme, no me limitaba a oírla; la escuchaba.
Durante las siguientes semanas me fui dando cuenta de que no quería perderme ni una palabra suya. Empecé a oír en su voz una dulzura que no recordaba desde las primeras veces que salimos. Esa dulzura no se había ido; yo había dejado de percibirla. Descubrí que comprendía mejor ideas suyas que antes desechaba porque me parecían “cosas que los hombres no captamos”.
Me fijé también en que mi hijo ya no hablaba sin parar, sino que a menudo decía cosas increíblemente reflexivas para su edad.
Al llevar a pasear al perro por un bosque cercano a casa, empecé a percibir la melodía del canto de los pájaros. El susurro de las hojas movidas por el viento me parecía más claro. Antes de la operación me había perdido esos paseos por atender el teléfono.
Cuando llevaba dos semanas y media de convalecencia empecé a hablar en susurros varios minutos al día. Una semana después acudí a una foniatra para que me enseñara a emitir la voz con el mínimo esfuerzo. Al cabo de varios meses ella me hacía cantar viejas canciones acompañándome al piano. Estaba totalmente recuperado.
Últimamente la conversación en casa ha mejorado mucho, pero no porque yo hable más, sino porque escucho mejor a mi familia, y cada vez me sorprende menos la alegría que me produce lo que oigo.
Fuente: suplemento dominical del Boston Glove. Escrito por James H. Burnett.